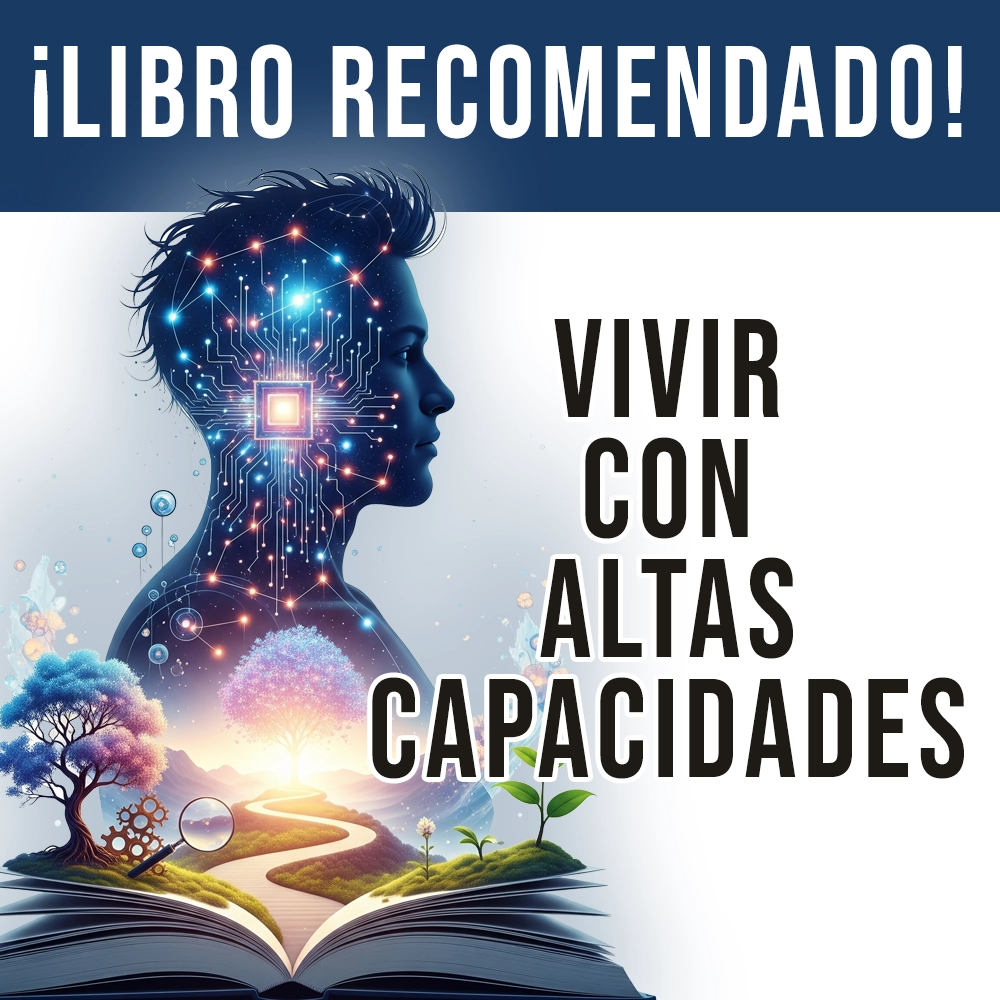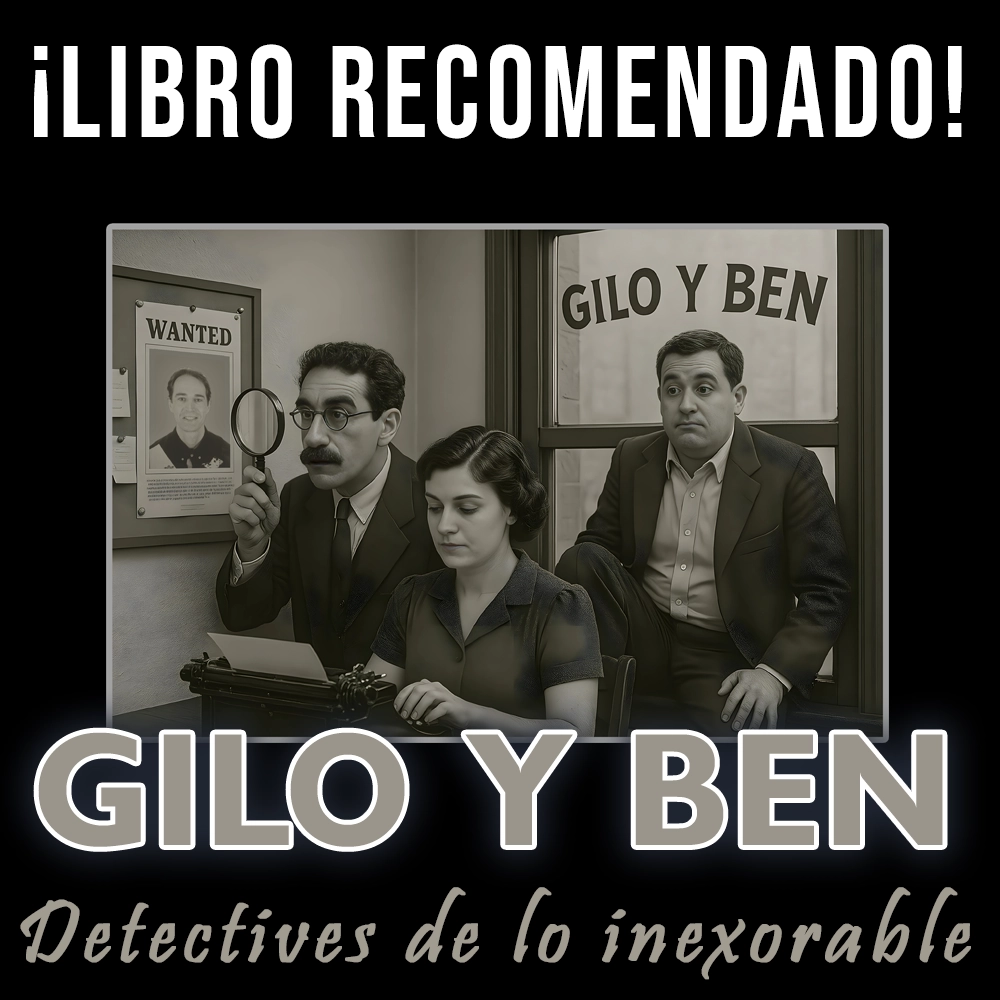Hay una idea cómoda circulando: la inteligencia artificial va a liberarnos del trabajo, dejarnos más tiempo libre y conducirnos a una era de ocio productivo. Suena bien. Pero hay otra lectura —más sobria y mucho menos romántica— que tenemos que considerar: la paradoja de Jevons. Aplicada a la IA, sugiere que las mejoras de eficiencia no reducen necesariamente el trabajo total; a menudo lo aumentan. Y eso ya se está viendo.
¿Qué es la paradoja de Jevons (en una frase)?
En el siglo XIX, William Jevons observó que cuando el carbón se volvió más eficiente para producir trabajo (con las nuevas máquinas de vapor), el consumo de carbón aumentó, no disminuyó, porque la eficiencia hizo posibles más usos y más actividad económica. Traducido al presente: ganar eficiencia no equivale automáticamente a consumir menos recursos ni a trabajar menos.
¿Cómo se aplica esto a la IA hoy?
La IA reduce el coste —en tiempo y dinero— de hacer tareas cognitivas: redactar textos, analizar datos, generar código, diseñar, personalizar mensajes, atender clientes, etc. Y cuando algo se vuelve más barato y más rápido, surge mayor demanda y aparecen nuevas tareas que antes no existían o no eran rentables.
Algunos efectos observables y plausibles:
-
Automatización ≠ desaparición inmediata de trabajo: cuando un proceso se automatiza, las empresas suelen ampliar su oferta o crear nuevas líneas de negocio (más campañas de marketing, más contenido, servicios más personalizados), lo que genera tareas nuevas.
-
Escalada en cantidad y expectativas: con herramientas que producen en masa (por ejemplo, generación de contenidos o prototipos), cliente y usuario esperan más, más rápido y con más variantes, lo que empuja a equipos a producir y supervisar más trabajo.
-
Rebote energético y de infraestructura: entrenar y desplegar modelos exige centros de datos, cómputo y energía. Las eficiencias en modelos pueden bajar el coste por tarea, pero aumentan el número total de tareas ejecutadas.
-
Fragmentación del trabajo: microservicios, personalización y iteración constante generan un flujo continuo de microtareas que hay que gestionar, medir y corregir.
Ejemplos concretos (sin tecnicismos)
-
Un modelo de IA que ayuda a escribir emails reduce el tiempo por email; las empresas ahora envían más campañas hiperpersonalizadas, más mensajes por cliente y con más variaciones A/B, lo que demanda más supervisión y análisis—es decir, más trabajo humano en la cadena.
-
Herramientas de diseño automático facilitan prototipar; en lugar de reducir equipos, se generan más variantes, más pruebas de usuario y más seguimientos; se amplía el ciclo de trabajo.
-
En soporte al cliente, los chatbots manejan muchas consultas, pero la complejidad y las excepciones crean equipos dedicados a casos especiales, entrenamiento de modelos y revisión de sesgos.
Entonces… ¿vamos a trabajar más?
Probablemente sí —al menos en ausencia de cambios estructurales— por tres motivos clave:
-
Nuevo trabajo creado por nuevas posibilidades. Cada eficiencia abre oportunidades comerciales y sociales que antes no eran viables.
-
Aumento de expectativas y ritmo. Más output con menos coste por unidad lleva a más entregas, iteraciones y supervisión.
-
Costes ocultos. Gobernanza de modelos, ética, datos, mantenimiento y regulación añaden tareas humanas.
Pero no es un destino inmutable: depende de decisiones sociales, empresariales y políticas.
¿Qué podemos hacer para que la eficiencia se traduzca en más tiempo libre y no en más trabajo?
Si queremos que la IA reduzca las horas trabajadas en lugar de aumentarlas, hay medidas concretas:
-
Redefinir incentivos empresariales: impuestos o regulaciones que no premien sólo el aumento del output, sino la mejora del bienestar laboral.
-
Políticas de jornada laboral y redistribución del trabajo: promover semanas laborales más cortas, fomentar el reparto de tareas entre más personas.
-
Salarios por productividad social, no por horas: incentivar modelos donde la ganancia por eficiencia se comparta con la plantilla.
-
Formación y reconversión laboral: preparar a las personas para tareas de supervisión, diseño y ética de IA.
-
Medir bienestar y tiempo libre: incorporar métricas de calidad de vida en indicadores de éxito corporativo.
-
Regulación energética y transparencia: contabilizar el coste ambiental y energético de despliegues masivos de IA.
Conclusión
La paradoja de Jevons nos recuerda que la tecnología no dicta por sí sola nuestro destino: lo que cambia son las posibilidades. La IA abre un abanico enorme de nuevas actividades —productos más personalizados, mercados más fragmentados, servicios que antes no existían— y, sin una reconfiguración consciente de incentivos y políticas, esas posibilidades probablemente aumenten la carga total de trabajo.
La pregunta ya no es solo qué puede hacer la IA, sino cómo queremos que se distribuya lo que la IA hace posible. Si queremos menos trabajo y más vida, la eficiencia debe acompañarse de decisiones colectivas: políticas laborales, fiscales y culturales que prioricen el tiempo humano y el bienestar, no solamente el crecimiento del output. ¿Estamos preparados para tomarlas?